Esta escritora y cineasta de Zimbabue denuncia la destrucción provocada por el colonialismo en su país y reconstruye una identidad que ha sido cercenada. Su trilogía ‘Condiciones nerviosas’, ‘El libro del no’ y ‘This Mournable Body’ relata su experiencia personal a partir de su vida con una familia de acogida británica.


Las condiciones nerviosas, a las que alude el título de la primera novela de Tsitsi Dangarembga (Mutoko, Zimbabue, 66 años), las describió Jean-Paul Sartre en el prólogo a Los condenados de la tierra, del psiquiatra Frantz Fanon. Esos nervios derivan de perder toda referencia y no entender tu lugar en el mundo. Le sucedió a la propia Dangarembga cuando, tras vivir en una familia británica de acogida, regresó a Zimbabue. Su vida parece una carrera para tratar de mantener una voz propia como psiquiatra, psicóloga, escritora y, como no conseguía publicar, como cineasta. Tras formarse como directora de cine en Berlín, regresó a Zimbabue para fundar una escuela de cine que busca formar un espíritu crítico para que la historia de su país no se explique solo desde fuera. Su marido, el cineasta alemán Olaf Koschke, gestiona esa escuela. Sus tres hijos —una arquitecta y dos ingenieros— viven en Berlín. La entrevista es en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona donde Dangarembga ha vivido tres meses invitada por el propio CCCB, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Fundación Mir-Puig.
“Llevo huyendo desde que abandoné el vientre de mi madre”. ¿Cómo inició su camino hacia la libertad?
No creo que alcancemos nunca la libertad. Creo que es algo a lo que a veces nos acercamos y de lo que a veces nos alejamos. Algunas personas creen que la libertad es un asunto individual. Y pueden tener un contexto vital que los lleve a pensar que son libres. Pero siempre ocurre algo que te aclara las cosas: no somos nunca completamente libres, tenemos momentos de libertad. La libertad es un deseo. Conquistarla precisa que nos movamos hacia ella.
¿Se ha sentido libre en algún momento?
No. Siempre he vivido en circunstancias limitadoras. Desde muy pequeña tuve relación con las estructuras de la colonización. Eso me hizo consciente de mis límites.
Ha escrito sobre la destrucción que la colonización produjo. A veces por vías paradójicas: sus padres se convirtieron en profesores. Usted cuestiona ese logro.
En un proceso de colonización todo está al servicio del proyecto colonizador. Incluida la educación de personas colonizadas para que eduquen a otros conciudadanos en el sometimiento que implica una colonización. No se busca la emancipación de las personas. No se persigue su crecimiento, se busca su sumisión.
¿En esa búsqueda de sometimiento incluye la labor de la Iglesia?
En la Biblia de un cura católico, que era misionero en el Congo, se encontró una carta de Leopoldo II. En ella, el rey belga hablaba de enseñar los aspectos del cristianismo que conducen a la docilidad de las personas y evitar los aspectos liberadores. En mi opinión, el proyecto colonial y la religión siempre han actuado en connivencia para proteger la colonización.
¿Qué piensa de las ONG?
Vivimos en un mundo estructurado por la manera en la que se desarrolla el capital. El capital es el poder del mundo. Y no hay ningún proyecto que nazca del capital que no le sirva al capital. Un amigo que dirigía una institución cultural en Zimbabue me dijo que trabajar con ONG es como si alguien llegara, te quitara de encima a la persona que te está estrangulando, te permitiera respirar, y luego te dejara de nuevo con la persona que te estrangulaba encima.
Mi sumisión era triple: ser negra, mujer y pobre. Ahora soy menos pobre, pero sumo una cuarta categoría de sumisión: la edadTsitsi Dangarembga
¿Qué hacer entonces? ¿Dónde poner energía y esperanza?
Creo que se sana y se mejora desde el entendimiento y no desde la confrontación. Estamos en el mundo juntos. El sur global lleva años siendo un campo de pruebas de maneras de extraer lo que el capital llama valor. Algunos líderes europeos temen la invasión de inmigrantes y buscan reforzar fronteras. No tiene sentido porque si tenemos un sistema que rige el planeta basado en la extracción de valor, ¿qué les hace pensar que ese sistema va a respetar las fronteras?
Ha escrito que nació sin humanidad plena.
Desarrollé una identidad en una sociedad que negaba la humanidad a los negros. Mi sumisión era triple por ser negra, mujer y pobre. Nuestra civilización, de acuerdo con el norte, no era civilizada. Eso hacía que quisieran destruirla. Y una se pregunta ¿si no era una civilización por qué tanto empeño en destruirla?
Hoy no es una mujer pobre, ¿no?
Soy menos pobre. Pero ahora sumo una cuarta categoría de sumisión: la edad. La África que le interesa al norte global es la poderosa. Y la joven. Hendrik Verwoerd, que fue primer ministro de Sudáfrica, dijo cuando inició el apartheid que las mujeres africanas y los niños eran apéndices inútiles. El peligro de no frenar algo así es la escalada: hoy los hombres adultos africanos se han convertido en apéndices innecesarios.
¿Qué tiene que pasar para que tu humanidad sea cuestionada?
El poder divide. Es una cuestión política. La esclavitud tiene que ver con los cuerpos fuertes que Europa necesitó. Ahora son más valiosas las mentes de los jóvenes.
En 1890 Cecil Rhodes invadió lo que llamaría Rodesia con 500 hombres.
Era un ejército privado, no nacional. Leo en esa invasión una de las primeras actuaciones del capital actuando como soberano.
En Zimbabue, el acto constitutivo (Land Apportionment Act) de 1930 solo permitía a los africanos comprar tierra en un 7% del país.
El 80% del planeta era propiedad occidental. Ahora vemos a afrikáneres negando que ciertas poblaciones ya existían antes de que ellos llegaran. Es interesante. Esa discusión remite a una cuestión esencial: quién es humano. Ellos consideran que los habitantes anteriores no lo eran. No reconocer la humanidad es una manera de tratar de reescribir la historia. Si eres blanco y rico, el mundo te creerá.
Muchos blancos no nos sentimos parte de quienes esclavizaron y explotaron.
El abuso tiene como efecto que se nos agrupa. Perdemos nuestra individualidad. Los oprimidos comparten una vivencia discriminatoria y cualquier cosa que amenace su vida genera un sentimiento de rechazo.
Todo su trabajo intenta construir una identidad propia y colectiva para explicarse quién es. Para que nadie tenga que decírselo con novelas y películas.
Occidente explica una África que no existe. Me siento privilegiada por haber podido desarrollar la capacidad de cuestionarme las cosas más allá de aceptar lo cómodo, lo seguro o lo que parecía razonable. Mi contexto personal me preparó: convivir con una familia de gente con menos melanina desde los dos años me hizo entender que siempre me verían de otra manera. [Aunque tiene un ensayo autobiográfico titulado Mujer y negra, Tsitsi Dangarembga no habla de negros y blancos, sino de gente con más o menos melanina]. Cuando regresé a Zimbabue fui consciente de que allí también se practicaba una forma de apartheid. Fui una niña reflexiva. Si no entendía algo le daba vueltas para investigarlo. Mi madre me dijo que sufría por mí. Que sabía que eso me metería en líos. Proyectó su miedo en mí.

Su madre fue la primera mujer que consiguió un título universitario en Sudáfrica.
Pero para poder trabajar y tener una familia tuvo que sacrificarse. Y callar. Respetar no es callar, es hablar. Aunque he aprendido que no tiene sentido decir las cosas que solo van a alimentar la animadversión. Donde no vas a ser escuchado no es el sitio para hablar.
¿Para lograr cosas no es necesario sacrificarse?
La gente nunca debería tener que sacrificar lo esencial.
En sus novelas parece a la vez la joven que estudia para complacer y la rebelde que busca una voz propia…
Siempre escribo de lo que conozco. Todo es autobiográfico: lo he vivido o presenciado. Uno cuestiona el poder cuando tiene referencias y se puede plantear algo más allá de sobrevivir. Con mis novelas busco ofrecer las herramientas para analizar el mundo. Uno puede observar machismos en la propia familia. Y luego saber ver abusos ante otro tipo de poder.
En Mujer y negra critica el paternalismo, que infantiliza a las mujeres.
Esa cosa de proteger a la mujer cuando las mujeres somos generalmente más protectoras que protegidas demuestra que el movimiento feminista todavía tiene mucho por lo que luchar. Es importante entender que las personas son fruto de sus relaciones con el poder porque hemos visto que el poder cambia. Eso afecta nuestra situación, pero no debería transformar nuestra identidad. Es importante saber quién es tu grupo. El capital pone barreras entre los grupos de personas. No les interesan los acuerdos.
“La colonización convierte tu religión en superstición, tu arte en artesanía y pretende civilizarte de acuerdo con unos valores y costumbres que no son los tuyos”. Leyendo sus libros he pensado en las similitudes entre colonización y tecnificación.
Se parecen. Las redes sociales fueron diseñadas para evitar que pensáramos de manera autónoma. La colonización nos redujo a mano de obra. Y la tecnología nos reduce a datos. Todo lo que hacemos, por pequeño que sea, es información que le sirve al sistema capitalista.
El proyecto colonial y la religión siempre han actuado en connivencia para proteger la colonizaciónTsitsi Dangarembga
¿Qué es el progreso?
Hemos construido una sociedad que empuja a abandonar el campo e instalarse en una ciudad. Llegas sin saber si alcanzarás una vida mejor, pero con esperanza. La gente que hoy está bien en el campo es la que decide regresar conociendo la vida en la ciudad. He pensado mucho en la idea griega del héroe que sale al mundo y regresa. Tenemos eso en la cabeza. No las historias de la gente que sufre tratando de mejorar su vida.
Los informativos las cuentan a diario.
No son personales. El sistema crea ese tipo de vidas. Y al sistema no le interesa contar lo que hace mal.
“La colonización disfraza las heridas de regalos: becas, hospitales…”.
Se trata de serle útil al imperio. Y el imperio es como una guillotina: te quiere a su servicio.
¿El colonialismo no deja nada bueno?
Es imposible decir esta parte es buena y aquella mala porque todo en la colonización responde a un objetivo: perpetuar el sistema. Y el sistema de explotación de una parte de la población a manos de otra no es bueno.
Sus padres recibieron una educación en una de las misiones y se convirtieron en profesores.
Y en herramientas del imperio para educar a otras personas negras. Para poder votar como negro, había que tener cierta educación. Es decir, crearon una división entre los negros. Cuando Livingstone viajó en lo que hoy es Zimbabue, Zambia y Botsuana no consiguió evangelizar a la gente y en sus diarios escribió: “Es imposible convertirlos porque están felices con la vida que tienen”. De manera que la única manera de conseguir hacer lo que la Corona británica quería que hicieran pasaba por destrozar su forma de vida. Eso es lo que ocurrió.
¿Cómo se dio cuenta de ese precio tan alto?
Mis primeros recuerdos son en el Reino Unido. Mis padres estudiaban en Londres y yo vivía en una familia de acogida.
¿Mantiene relación con ellos?
La madre vino a visitarnos a Rodesia. Pero ya murió.
Estuvo con esa familia tres años. Regresó a Rodesia y finalmente se convirtió en la única mujer negra estudiando Medicina en un college de Cambridge. ¿No se sintió privilegiada por los colonizadores?
De niña no me planteaba nada. Pero con 16 años, durante nuestra guerra civil, tuve que abandonar mi instituto porque los blancos empezaban a salir del país, y como faltaban profesores, los negros ya no pudimos estudiar. Entonces lo vi: la inequidad puede hundir la vida de la gente.
Consiguió llegar a Cambridge.
Yo sí. Pero mucha gente no.

Ha escrito que su infancia en el Reino Unido le enseñó a desconfiar de la felicidad.
Mis juguetes, mis padres…, todo desaparecía. Creo que todavía hoy me siento incómoda ante la felicidad. Desconfío. Entiendo que es algo que debes disfrutar cuando sucede y no esperar que vaya a cambiar nada fundamental de tu vida. Fue una enseñanza práctica.
¿Fue una niña difícil?
Una niña que pregunta puede convertirse en un adulto que cree que debe dar respuestas. Me costó mucho decirles a mis hijos “no lo sé”. Pero mis padres hubieran contestado que sí que era difícil. Hay muchas historias de niños negros acogidos en el Reino Unido que cuando regresan a África no consiguen adaptarse. Uno perdió el habla y tuvo que volver con sus padres de acogida. Ser niño de acogida puede parecer un privilegio. En parte lo será. Pero supone que continuamente cortas relaciones fundamentales. No es sano.
¿Por qué le sucedió?
Se lo pregunté a mi madre. Dijo que en nuestra cultura era normal irse a vivir con familiares. Ella lo entendió así.
¿Por qué lo fomentó el Reino Unido?
Trasladaron a hombres solteros para que, educándose en Inglaterra, sirvieran a la empresa colonizadora. Se dieron cuenta de que se relacionaban con mujeres blancas y eso se convirtió en un problema. Cambiaron las normas: daban becas a matrimonios en los que ambos pudieran estudiar.
Así llegaron los niños.
Incluso los niños sirvieron a la maquinaria de la empresa colonizadora. Los ubicaron en familias que necesitaban ayuda económica. Era un cuidado remunerado.
Regresó a Harare para estudiar Psicología.
Entender la construcción de la identidad ha sido la motivación detrás de todo lo que he hecho. Creo que viene de haber sido niña de acogida.
Tras estudiar se puso a escribir. ¿Sus padres qué decían?
Consideraban que era un hobby. No conseguí publicar hasta que envié mi libro a una editorial que publicaba a autoras negras.
Como no conseguía publicar, estudió cine en Alemania. Y al regresar montó un festival de cine.
Una ONG para formar a mujeres cineastas. Es todo lo mismo: buscar la manera de comunicar lo que realmente somos, no lo que dicen de nosotros.
¿Una descolonización?
Mi trabajo ha sido eso: descolonizar. Es importante, porque las cosas vuelven. En Europa hoy hay gente con miedo a los inmigrantes.
La condición nerviosa.
Eso. Jean-Paul Sartre lo escribió en el prólogo al libro Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon: “La condición nerviosa es introducida en el colonizado para poder colonizarlo”. Ese temor se instaura en la mente del electorado que alguien quiere manipular. Se habla de que los inmigrantes quitan el trabajo, no de que trabajan por menos. Los inmigrantes llegan para hacer el trabajo mientras tú te sientas a ver Netflix.
¿Cómo curar sin vengarse?
No entiendo la cura con violencia. El cuerpo se cura con tiempo y creo que el espíritu también. Cuando tienes medios: sombra, agua, posibilidad de descansar…, te curas antes.
La independencia de su país no sacó a mucha gente de la pobreza ni produjo conciencia social.
La independencia hizo que Zimbabue se alineara con el bloque comunista y la geopolítica cambiara. Europa ya no podía defender que su paso por África buscaba nuestro desarrollo.
¿Cuál fue el impacto del comunismo?
Lo que hicieron fue capitalismo para la élite y socialismo para los demás. Es cierto que aumentó la inversión en educación y disminuyó en armamento. Pero cuando los estudiantes comenzaron a protestar, dejaron de invertir en educación. Es automático: nadie quiere una masa de gente no manipulable. Pero… ¿por qué no probamos lo contrario, una masa educada? ¿Qué ocurriría?

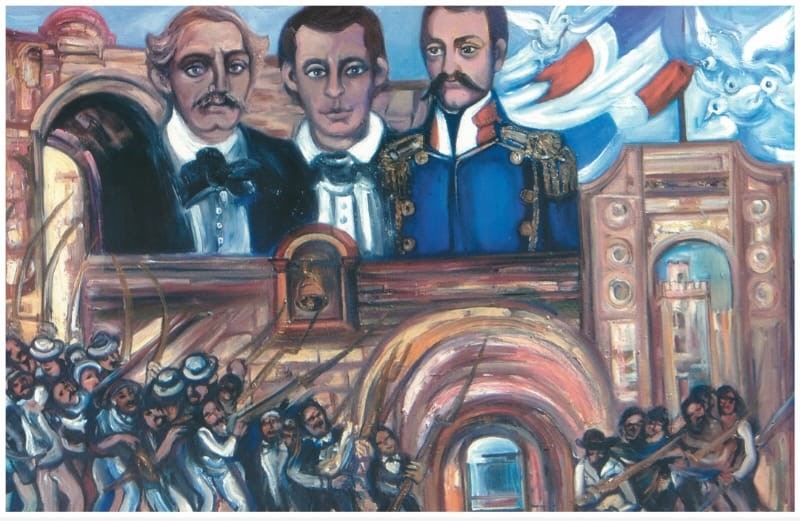
Deja una respuesta