Nos encontramos en un entorno internacional de conflicto y confusión que produce alianzas insólitas y aunque supone una oportunidad también existe un riesgo de retroceso
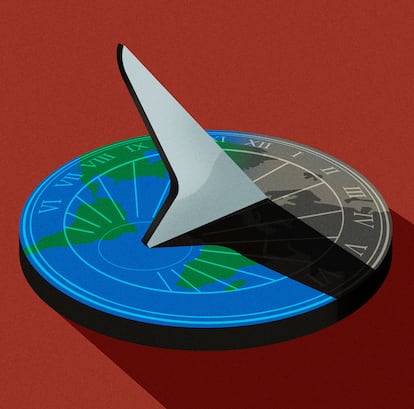

Propongo empezar por preguntarnos dónde creíamos que estábamos. Vivíamos en una especie de Trente Glorieuses prorrogados, pese a las múltiples señales que anunciaban su acabamiento. La ola de terrorismo con la que se inauguró este siglo el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York era una respuesta perversa a ciertos conflictos que no se habían terminado de resolver. No fue una mera anormalidad brutal cometida por unos extraños, sino la revelación de una grave disfuncionalidad de nuestro mundo. Para los privilegiados la guerra se nos había vuelto literalmente inconcebible, pero seguía siendo real en muchos lugares del mundo y en los últimos años se ha convertido en una realidad próxima, con una amenazante escalada que podría llegar a implicarnos de una manera que no habíamos imaginado. Con la crisis económica se hizo patente la fragilidad de una economía financiarizada en un mundo interdependiente, con la pandemia descubrimos una dimensión de nuestra exposición a ciertos riesgos compartidos, con la guerra comercial estamos comprobando ahora que la democracia no es un logro irreversible. Todo ello con el trasfondo multiplicador de una crisis climática que desde hace años nos advierte de la insostenibilidad de nuestro modo de vida. Pues bien, ahora constatamos que los nuevos aspirantes a señores del mundo no han aprendido nada de todas estas crisis.
Si hubiera que definir con una idea nuclear en qué consiste el momento que estamos viviendo, qué podría definir esta época, yo diría que asistimos al final de las grandes convergencias. Ha terminado la era de los grandes avances sincronizados, cuando se suponía que tecnología, integración, comercio, paz, economía, democracia, igualdad discurrían al mismo tiempo, tirando uno de otro y en un cierto equilibrio. La actual guerra de los aranceles pone de manifiesto que no siempre el “comercio dulce” del que hablaba Montesquieu genera convivencia entre quienes lo practican, sino que es posible hacer la guerra con el comercio; China es una muestra de que el desarrollo económico se puede llevar a cabo sin reconocimiento de los derechos humanos y sin democratización; en la Unión Europea hemos comprobado que la creación de un mercado común no conduce necesariamente a la integración política, amenazada ahora, debido a la fuerte presencia de la ultraderecha, con volver a una más estricta intergubernamentalidad; el auge de esa ultraderecha en la antigua RDA evidencia que la unificación alemana no ha generado forzosamente una igualación económica y de cultura política entre sus territorios; el lugar común de que no hay involución autoritaria en los países de renta alta, de que la democracia solo colapsa en países con poco desarrollo económico empieza a resultar una hipótesis que podría desmentirse.
Si puede haber comercio con aranceles extremos, también puede darse capitalismo sin democracia, ciencia sin derechos humanos, liderazgo sin integración, aceleración sin avance. La crisis ecológica evidencia que es posible un desarrollo sin recursos, es decir, algo tan paradójico como un crecimiento que anula sus condiciones de posibilidad. Y la narrativa liberal y colonial que aseguraba un “efecto derrame” en virtud del cual el enriquecimiento de unos pocos terminaría por beneficiar a todos es contradicha por la persistente desigualdad, en el interior de los países y en el ámbito global.
El final de la historia que anunció Fukuyama tras el final de la Guerra Fría se entendía como el final de las grandes luchas ideológicas con el triunfo de la democracia liberal. Este final sería el resultado de la gran confluencia entre capitalismo y democracia. Frente a ese diagnóstico resultan hoy más verosímiles el célebre trilema de Rodrik que enuncia la imposibilidad de tener al mismo tiempo democracia, soberanía y globalización o la teoría de las modernidades múltiples de Eisenstadt, según la cual la distinción entre lo tradicional y lo moderno es inservible para entender un mundo contemporáneo en el que conviven lo arcaico y lo moderno, la brutalidad política y una tecnología sofisticada. El discurso de la poshistoria se ha revelado como un análisis fallido.
Tal vez esto nos obligue a pensar el tiempo histórico de otra manera, menos secuencial y menos determinista, a extraer todas las consecuencias de aquella crisis de la idea de progreso que no era más que la constatación de que el desarrollo de las sociedades era más plural y desordenado de lo que habíamos concebido. Hoy nos encontramos más bien ante lo que el historiador Reinhart Koselleck llamaba “la contemporaneidad de lo no contemporáneo”: conviven muchas cosas que nos parecían contradictorias porque estábamos convencidos de que toda novedad implicaba una desaparición: una realidad nueva sustituiría completamente a la anterior sin que quede un resto, sin que sean posibles síntesis insólitas que no habíamos previsto. Uno de los ejemplos más elocuentes de esa coexistencia es lo designado por el término “tecnofeudalismo”: que puedan darse simultáneamente el capitalismo tecnológico y un autoritarismo que no sabemos si denominar pre- o posdemocrático.
¿De qué estamos hablando cuando decimos que vuelve la historia y qué es exactamente lo que vuelve? La historia reaparece fundamentalmente bajo tres categorías: controversia, decisión y retroceso. Volvemos a un entorno de conflicto, confusión, desorden, contingencia, inseguridad, incertidumbre; vuelven incluso las hipótesis más descabelladas, entre las cuales la más perturbadora es la posibilidad de la guerra. De entrada, disminuye el nivel de acuerdo en torno a la realidad; instituciones y consensos son cuestionados. La nueva litigiosidad produce alianzas insólitas y surgen rivalidades entre viejos socios. La versión más radical de este incremento de la controversia es la pretensión de los hechos alternativos, pero sin llegar a ese extremo podemos constatar que ha aumentado el perímetro de lo discutible y el cuestionamiento de las autoridades, la dificultad de generar confianza. La historia se recupera también como oportunidad: vuelven las encrucijadas, los momentos decisivos, las disyuntivas, las apuestas en medio de la incertidumbre. Y ha vuelto también la posibilidad del retroceso, la fragilidad del mundo, de las instituciones de la globalización, la desconsolidación de las conquistas, la reversibilidad democrática, la contingencia de los avances, el cuestionamiento de la ciencia, una nueva intemperie. La historia era esto y parecía que lo habíamos olvidado.
Hablar de retorno de la historia no significa que vuelvan acontecimientos pretéritos o se reproduzcan situaciones similares del pasado, sino que vuelve la imprevisibilidad y la indeterminación del futuro, ese meollo de la condición humana que habían hecho invisible las promesas, los cálculos y las predicciones. El común denominador de las diferentes experiencias contemporáneas del tiempo es que los futuros están en cuestión. Ya no vale la idea de que las cosas seguirán como hasta ahora, mejor o peor, porque se ha quebrado esa lógica de continuidad, lo cual no es necesariamente una mala noticia, sino una apelación a nuestra responsabilidad.
Con la historia vuelven la preocupación y la esperanza. Cuando se nos anunciaba la llegada de algo inexorable, nuestra única tarea era prepararnos; la actual vuelta de la historia exige y permite que hagamos algo más que celebrar la llegada de lo inevitable. Las turbulencias actuales dibujarán un nuevo mapa de nuestras responsabilidades y de lo que podemos contribuir a que pase. Antes no había esperanza, sino un crudo determinismo, mejora mecánica, progreso irreflexivo. No esperábamos lo mejor, sino que lo sabíamos. Hay esperanza donde lo mejor es posible pero no necesario, en cuyo caso no hablaríamos de esperanza sino de certeza. La esperanza es una expectativa en medio de la incertidumbre. Esperamos porque las cosas pueden mejorar y porque también el mal es frágil y perecedero. No es poca cosa poder saber que tampoco lo peor es irreversible.
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y titular de la cátedra Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia. Acaba de publicar Una teoría crítica de la inteligencia artificial (Galaxia Gutenberg), premio Eugenio Trías de Ensayo.

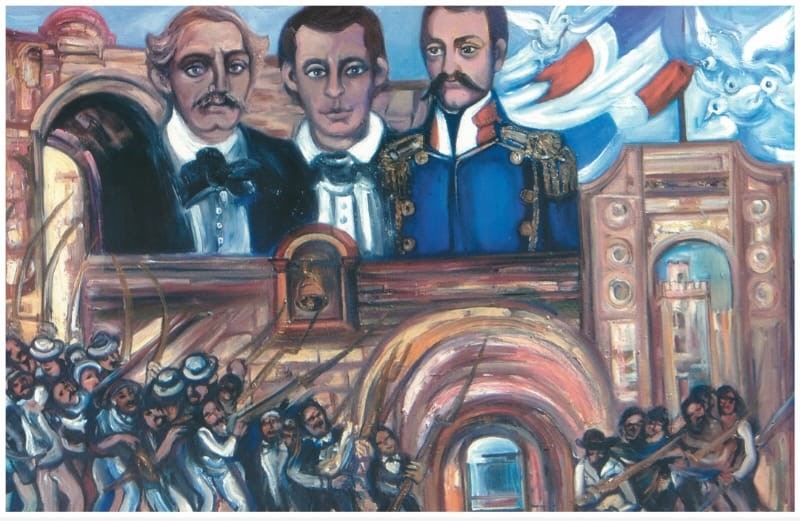
Deja una respuesta