La necesidad neurótica de anticipación y control salta por los aires cuando, mínimo o vertiginoso, sucede lo imprevisto


El siglo XX no duró cien años, según el gran historiador Eric Hobsbawm: empezó no en 1901, sino en agosto de 1914, con el estallido de la Gran Guerra, y terminó de golpe en 1989, con la caída del muro de Berlín. Para Hobsbawm, un historiador marxista que escribía una prosa admirable y era un experto secreto y apasionado en la música de jazz, el relato preciso de los hechos del siglo tenía una raíz personal, ya que él mismo había sido un testigo de sus variados desastres: judío nacido en Alejandría en 1917, sus padres lo llevaron a Viena y luego a Berlín a los dos años, así que, aparte de una educación académica de primera clase, adquirió otra más aleccionadora todavía en el derrumbe de un mundo civilizado que dio paso sin apenas resistencia a la bestialidad colectiva del nazismo. Ciudadano británico por parte de padre, Hobsbawm emigró oportunamente a Inglaterra en 1933, y a los 19 años ya era estudiante distinguido en Cambridge y miembro del Partido Comunista británico. La buena suerte de un pasaporte sólido lo salvó del destino de millones de sus coetáneos, pero no de la inestabilidad del forastero y el sospechoso. El servicio de espionaje MI5 lo mantuvo vigilado a causa de su militancia, y saboteó en parte su carrera académica y sus proyectos de colaboración con la BBC. Su armadura ideológica no le impidió apreciar el protagonismo de los actores individuales y la importancia del azar y el error en los procesos históricos, por encima del determinismo impersonal que la ortodoxia marxista imponía en su estudio.
El porvenir inmediato no lo prevé nadie, pero el choque de lo inesperado, lo inaudito, lo increíble, los expertos de todo tipo lo explican a posteriori como si hubiera sido inevitable, y algunos llegan, en su vanidad, a convencerse a sí mismos de que ellos ya lo habían vaticinado. Es como la coherencia que cada uno de nosotros encuentra en el discurrir de su propia vida, queriendo borrar así la evidencia inquietante de que casi todo lo mejor y lo peor que nos ha sucedido nos vino por azar, y de que nuestras aspiraciones más tenaces o bien resultaron erróneas o bien dieron un fruto muy distinto al que imaginábamos. Eric Hobsbawm recordaba que los periódicos liberales alemanes, en sus predicciones para el recién comenzado 1933, se felicitaban por el declive del nazismo en las últimas elecciones generales del año anterior, con la tranquilidad añadida de que a un personaje tan estrambótico como Hitler nadie podía imaginárselo seriamente como primer ministro. La economía empezaba a dar signos de recuperación. Las instituciones de la República de Weimar resultaban más firmes de lo que había parecido…
Los hechos que para Hobsbawm delimitaban lo que él llamó “el breve siglo XX” fueron igualmente imprevisibles: nadie creía que una guerra pudiera estallar en un continente tan avanzado y tan interconectado como Europa en 1914; nadie creía, cuando estalló, que fuera a durar ni siquiera hasta Navidad. Y en noviembre de 1989 ninguno de los múltiples servicios secretos occidentales previó ni de lejos que la RDA estaba a punto de hundirse, y ni siquiera los que empezaron a cruzar tumultuosamente de un lado a otro del muro infranqueable hasta una hora antes podían creer lo que estaban viviendo.
Si el final del siglo XX se adelantó algo más de 10 años, el principio del XXI vino con un retraso de unos pocos meses: ahora sabemos que empezó el 11 de septiembre de 2001, hacia las nueve de la mañana, un martes del verano demorado de Nueva York, con el cielo limpio y una brisa tibia que venía del estuario del río Hudson. Y empezó repentinamente, out of the blue, dice la expresión en inglés. De aquel azul sin nubes surgieron atravesando el río los dos aviones plateados en la luz matinal que traían consigo la deflagración del nuevo siglo. Yo estaba allí, con mi mujer y mis hijos varones, adolescentes que recibieron con precocidad la primera lección que la nueva época estaba empezando a enseñarnos a todos, una lección más necesaria y más difícil todavía porque va en contra de nuestra obstinada determinación, personal y colectiva, a no aceptar que la normalidad puede romperse en cualquier momento; y también a olvidarnos cuanto antes de cada cataclismo, en vez de hacer el esfuerzo de aprender de ellos: si no para evitarlos al menos para estar mejor preparados cuando se repitan.
En Veinte mil leguas de viaje submarino, una novela de una calidad literaria muy superior a la que suele concederse a Julio Verne, el capitán Nemo le explica a su huésped involuntario en el Nautilus, el profesor Pierre Aronnax, que al sumergirse en las profundidades del mar va a recibir “lecciones de abismo”. Un abismo así se abría delante de nosotros aquella mañana en Nueva York, aquellos días, el desbordamiento de una realidad tan increíble que nos dejaba en un estado perpetuo de amenaza y alucinación, tras un velo como de luz de eclipse filtrada por el humo que ascendía sin pausa sobre el horizonte del Sur.
El nuevo siglo no ha dejado de depararnos esas lecciones: el caos de la invasión de Irak en 2003, los atentados islamistas de Madrid, Londres y París, el hundimiento de la economía mundial en 2008, la elección de Donald Trump en 2016, la pandemia en 2020, los incendios de extensión continental en California y en Canadá, la invasión rusa de Ucrania, el ataque de Hamás contra Israel, la guerra de exterminio y destrucción irreversible de Israel en Palestina, las inundaciones apocalípticas del 29 de octubre en Valencia, el regreso vengativo y caótico de Trump. Las guerras no menos devastadoras en Sudán y el Congo nos quedan demasiado lejos para que extendamos hasta ellas nuestra mezquina atención de privilegiados.
Una necesidad neurótica de anticipación y control se ve confrontada de golpe con el abismo mínimo o vertiginoso de lo imprevisto. Quieres saber cuántos pasos das cada día, cuántas personas han leído y aprobado lo que escribiste ayer, qué tiempo hará la semana que viene en la ciudad del hotel donde hiciste una reserva hace varios meses. Una fantasía de conexión inmediata y permanente se derrumba en segundos con el colapso del suministro eléctrico. Hace cinco años, durante la pandemia tan rápidamente olvidada, el aislamiento físico quedaba compensado con una intacta comunicación universal. El lunes pasado, según anochecía, la casa se nos iba quedando en sombras y la ignorancia del mundo exterior era tan irreparable como la oscuridad que solo pudimos aliviar encontrando las velas que habían sobrado de un cumpleaños, y luego encendiéndolas difícilmente con las cerillas de una caja que era una reliquia de los tiempos en que estaba permitido fumar en los restaurantes. Por la calle, muchas personas llevaban sus teléfonos inertes como aparatos de una de tantas tecnologías desechadas, con la esperanza no racional, sino supersticiosa de que volvieran a iluminarse y recobraran la mágica potestad de guiarles la vida. Llegué al gimnasio en tinieblas, y algunos forzudos continuaban su entrenamiento usando únicamente pesas y aparatos mecánicos bajo las pobres luces de emergencia. En un cruce de mucho tráfico en el que suelen atronar los motores y los cláxones, los coches circulaban y se detenían con una civilizada regularidad inexplicable. Del interior en penumbra de los bares salían los camareros cargados con bandejas de cervezas y tapas que repartían entre los parroquianos de las terrazas, sentados al sol con una indolencia de veraneantes. La normalidad que brota una vez que ha irrumpido lo excepcional casi desconcertaba tanto como la ausencia de explicaciones. Es en esa normalidad civil, a la vez templada y efectiva, resistente y solidaria, donde está otra lección de abismo, la de la esperanza.

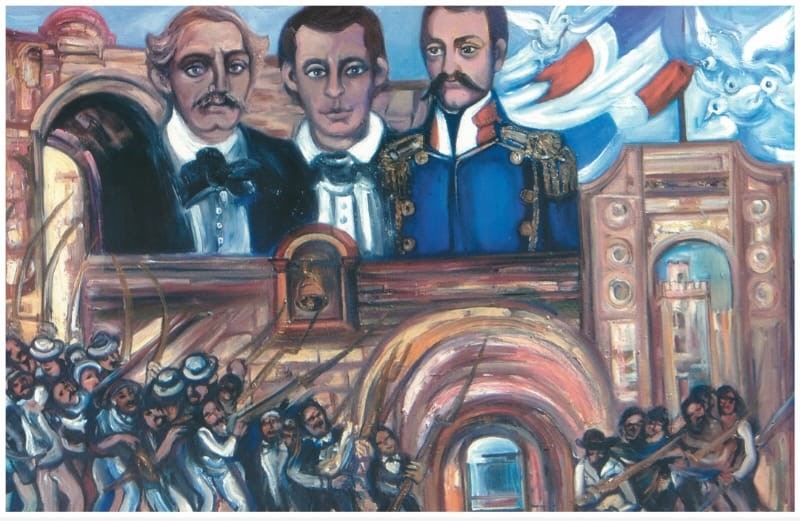
Deja una respuesta