Nueva Sociedad 319 / Septiembre – Octubre 2025
Los nombres del litio («oro blanco», «petróleo del siglo XXI», «mineral del futuro») permiten captar una serie de narrativas contemporáneas. Así como el Ford T representó toda una época que llevó el nombre de fordismo, el auto eléctrico quizás se vuelva la imagen privilegiada de un mundo signado por el capitalismo verde, la sociedad excluyente y la crisis múltiple.
Bruno Fornillo
Melisa Argento

Para el espíritu del capitalismo actual, la magia del litio es simple pero esencial: permite construir unas baterías livianas y a la vez potentes; mucha energía, poca masa, poco volumen. Nada más, y nada menos. Así como internet facilita la circulación infinita de palabras e imágenes, el litio brinda fluidez y movilidad a las cosas. Si internet almacena datos, las baterías almacenan energía. Gracias a su potencia y ligereza, las baterías lograron convertir teléfonos celulares incómodos como un ladrillo en encantadores dispositivos de bolsillo; que las múltiples tareas que permiten las laptops no estén ancladas a una mesa, que podamos ver una película en un avión o bailar sin cables de por medio, o que un dron nos muestre el mundo. Así, no solo reviven artefactos antiguos, sino que crean nuevos. Además, debido a que las baterías optimizan las variables potencia, masa y volumen, es posible fabricar motos, autos, camiones y muchas otras movilidades que no emiten gases de efecto invernadero; e incluso se fantasea con que, ante el agotamiento del combustible fósil, las baterías guarden la escasa pero fundamental energía eléctrica generada por fuentes renovables, como paneles solares o molinos eólicos. Aclaremos que, a diferencia de los hidrocarburos –petróleo, gas o carbón, fáciles de almacenar–, la electricidad debe consumirse o se disipa, por lo que será necesario almacenarla en gran escala, por ejemplo, en baterías de litio masivas.
Los acumuladores de litio alimentan la ilusión contemporánea de que el capitalismo puede ser infinito. Sostienen el afán por mantener la aceleración, la levedad y el goce del consumo, atendiendo a la evidencia de que el combustible fósil se acabará más temprano que tarde y que constituye la principal causa de las emisiones que desatan el calentamiento global. Si la fluidez definiera nuestra época, las baterías de litio serían su garantía concreta, de ahí su esplendor y centralidad ontológica. La tecnología del litio induce a imaginar que hay una salida al ocaso del mundo fósil sin renunciar al sistema hiperconsumista que origina nuestra múltiple crisis global. Por ello, el litio es mucho más que un simple mineral, es también un artefacto ideológico, un modo de concebir el mundo.
Plateado sobre plateado
Los salares altoandinos de la región atacameña de Argentina, Chile y Bolivia –el renombrado «triángulo del litio»– sobresalen por sus yacimientos: representan cerca de 65% del total de los recursos globales y concentran hoy 38% de la oferta mundial. Al litio se lo extrae de la piedra con las nocivas técnicas de la minería a cielo abierto; con este método, Australia es el primer exportador mundial. Sin embargo, cuando se habla de litio, siempre reluce la imagen prístina del salar. Como una decisión ineludible, cada editor elige la misma foto: el salar blanco, el cielo celeste, las piletas de tonos turquesas. Un rasgo de la ideología del litio procede del principal lugar de donde se extrae: el litio surge «milagrosamente» de ese espejo lleno de sal.
Los salares parecerían encarnar una especie de «naturaleza en estado puro». Dentro del salar, se reparten diversas piletas colmadas de salmuera y, en el pasaje de una a otra, gracias a la evaporación del agua, se concentran los minerales y el litio gana pureza. La imagen de esas piletas de evaporación ofrece una atrayente paleta de colores dispuesta para el «arte tecnológico» que lleva al litio precipitado. Estas imágenes remiten y culminan en otra, la de su producto final, ese litio que es como un polvillo blanco similar a la cocaína, aunque en este caso, supuestamente inofensivo. El mundo fósil es negro, el litio es blanco, y no debe haber colores más politizados y racializados que esos dos.
En suma, todo delata tranquilidad, belleza, inocencia, suavidad, una fusión armónica entre tecnología y naturaleza, proyectada al centro de la economía contemporánea. Aunque parezca menor, este punto no lo es: casi de manera natural, asociamos la palabra «litio» a la imagen del salar (así como «diablo» y «rojo» son la misma cosa). Una suerte de ingeniería futurista que ha logrado concentrar un elixir de la tierra para transformarlo en potentes baterías que garantizan un modo de vida. Se trata de una imagen incluso barnizada con el encanto de lo nuevo, ya que el litio no forma parte del conjunto de los minerales históricamente preciosos –no es el oro ni la plata–, ni de los «esenciales» –no es el cobre o el hierro–. En estas visiones, todo se mezcla para que la tecnología y el capital se apropien de la naturaleza, la belleza y el futuro. La imagen del salar hace deseable y agradable la transición energética, la justifica. Lleva el litio al sitial sagrado de la geoingeniería, esto es, la fantasía de que con más tecnología será posible reparar lo que la misma tecnología capitalista destruyó hasta hoy.
La región de Atacama es, en verdad, una unidad sociocultural con una historia en común que preexiste a las divisiones jurídicas políticas de los novísimos Estados-nación. Es un territorio –o ecorregión– conformado por cerros, quebradas y montañas, que fluctúan entre los 2.300 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar y se expanden a cada lado de su arteria central, la cordillera de los Andes. Hace más de 12.000 años que está habitada por comunidades altoandinas, las que han inventado una imagen más precisa sobre el papel biológico de los salares, protagonistas del larguísimo ciclo del surgimiento de la vida. Desde su origen estelar, la leyenda de Tunupa –una deidad asociada a los volcanes– cuenta que la extensión blanca interminable del salar de Uyuni, en Bolivia, es leche vertida por esta deidad para alimentar a su hijo cuando comenzaba su peregrinación. Esta imagen, a primera vista fantástica, es más real que la apropiación corporativa de la foto técnica del salar y sus piletas. Incluso, deja en claro el carácter generoso y nutriente de la tierra, mojón en el camino de la trashumancia que garantizaba la supervivencia a partir de los intercambios interecológicos de sal, alimentos y artesanías, desde tiempos inmemoriales.
Un nombre vale mil imágenes
En Latinoamérica, el mundo litífero se anuncia con una grandilocuencia pronunciada: Bolivia posee la mayor reserva; Chile, el mejor salar; Perú, el salar más grande de Sudamérica en piedra; México, el depósito en arcilla más extenso del mundo, mientras que Argentina se imagina el mayor exportador de todos. Titulares que deben ser deconstruidos con paciencia, porque si bien esos rankings alegan la existencia de una «riqueza natural», nada se dice con indicar que un recurso se encuentra bajo el suelo de un supuesto país. Antes bien, se asemejan a grandilocuentes triunfalismos y excitados anuncios típicos de la tradicional subordinación de nuestros países en el concierto de las naciones.
Recientemente, la existencia de esta mercancía clave en la dinámica económica global aspiró a ser el nombre de un paisaje entero. Fue durante 2011, cuando comenzó a esparcirse en nuestra región la idea de que habría un «triángulo del litio»: un nombre geométrico para esa geografía múltiple, que quisiera señalar que allí solo hay litio y no comunidades andinas ni países ni ecología alguna. En su versión celebratoria se habla de la «Arabia Saudita del litio», nombre creado por el Pentágono en 2007, durante la guerra que Estados Unidos libró contra Afganistán a comienzos de siglo. Tras la ocupación, los geólogos estadounidenses exploraron el terreno y descubrieron –ciertamente, con la ayuda de información recolectada por expertos soviéticos en minería durante la ocupación de 1980– importantes reservas de litio en la provincia afgana de Gazni. En 2008, la revista estadounidense Forbes aplicó esa denominación para Chile y, tres años después, su filial argentina caratuló «Arabia Saudita del litio» al sistema de salares de la puna, trasladando aquella imagen gestada para Oriente Medio al centro de Sudamérica. No es un dato aislado que la denominación primera de la abundancia litífera haya sido fruto de la ocupación militar y remita de manera directa al colonialismo, la ocupación y la guerra contemporánea.
Otros nombres han venido a nutrir la narrativa sobre el litio, en general asociados a una visión «eldoradista» de la naturaleza latinoamericana, que sobredimensiona su precio y su valor y hace creer que la región, asentada sobre una mina de oro interminable, se salvaría con solo poseerla. Pero es preciso prestar suma atención, porque proyectar que la riqueza está constituida «en sí» por el litio termina por reforzar el tradicional intercambio desigual de materias primas por productos terminados, como si cada quien tuviera su «riqueza»: litio de un lado, automóviles eléctricos del otro. Al litio también se lo llamó «oro blanco», pero apenas constituye un componente de una batería que almacena energía, no que la genera. El verdadero valor económico de los acumuladores está en el dominio de la tecnología de punta y sus fronteras de innovación, en sus redes de comercialización y en los productos finales, como los automóviles eléctricos. Tampoco es el «petróleo del siglo xxi», puesto que no representa un mercado de una profundidad comparable. Lo cierto es que el crudo es dúctil para múltiples usos, puede transportarse fácilmente –a diferencia del gas o el carbón–, está en la base de la industria energética que motoriza la economía mundial, es la savia de nuestra civilización energívora. Hacia 2010, el precio del litio rondaba los 7.000 dólares estadounidenses la tonelada, y llegó a comercializarse a 90.000 dólares en 2022; sin embargo, a inicios de 2025 giraba en torno de los 11.000 dólares. Comparemos: cuando tuvo su máximo precio histórico, el mercado global del litio fue de 30.800 millones de dólares, pero ese mismo año el mercado del petróleo fue 89 veces mayor: más de dos billones de dólares.
Ni siquiera podría decirse que es el «mineral del futuro», porque el nuevo paradigma energético requiere de una amplia diversidad de minerales, algunos especialmente escasos; en todo caso, forma parte de la cantera general que demanda el porvenir energético. Con todo, la tecnología energética de vanguardia requiere asegurar el aprovisionamiento de litio, esencial para la industria más grande que existe –la automotriz–. A su vez, la disputa por la colonización de los bienes comunes juega un papel medular en la geopolítica ecoimperial contemporánea. Razones suficientes para que, de manera paulatina pero con fuerza, haya crecido una suerte de «fiebre del litio».
Desierto
El desierto y el petróleo sellaron su matrimonio divino e imaginario en el golfo Pérsico. La saga continúa. El «triángulo del litio» se emplaza en un desierto –el de Atacama–, y en México otro desierto contiene litio: Sonora. Al gran salar de Uyuni lo llaman «el desierto de sal». Lejos de las ciudades capitales, la región de Atacama no despierta la atención de Buenos Aires, La Paz o Santiago. Sonora tampoco capta la atención de la Ciudad de México. En estos territorios predomina un sol indomable: Atacama es la segunda región que recibe mayor radiación solar –la Antártida es la primera–, con 2.177 megavatios por metro cuadrado, similar a la radiación que recibe Venus, ubicado 61 millones de kilómetros más cerca del Sol. Sonora, por su parte, ostenta el galardón de haber registrado la mayor temperatura del planeta en 2023: 80 ºc, cifra que pulverizaría a cualquier humano. El desierto de Atacama es también un territorio siniestro, esconde los restos de los desaparecidos de la dictadura pinochetista que las mujeres de Calama buscan desde hace años para darles sepultura. Por su parte, eeuu deja morir a quienes encaran el desafío migrante de atravesar el desierto de Sonora para llegar a la tierra prometida. El desierto funciona allí como una dimensión de gobierno, que opera sobre los flujos poblacionales en la frontera más transitada. El desierto, como límite de la civilización, es un lugar a vencer. Puesto que allí no hay nada ni nadie, está a disposición de quienes se aventuren en él sin culpa alguna por remover su amenazante monotonía. Los tesoros están en el desierto, ocultos en los lugares sin habitantes, en espacios perdidos, donde no hay agricultura ni agua, en ese terreno yermo, hay minería bajo tierra. La imagen desértica del desierto no muestra que en él hay biodiversidad, población, ecosistemas, saber, vida. En Atacama, existe un fenómeno conocido como el «desierto florido», semillas que esperan latentes la lluvia para florecer. Hay allí y en Sonora múltiples comunidades indígenas que sí conocen el camino del agua y que un día se toparon con algo llamado Chile y Bolivia, eeuu y México, disputando por fronteras inexistentes.
Cada sociedad tiene su propio desierto, un espacio que convoca imaginarios, miedos y esperanzas semejantes. Para algunas, el desierto es el mar; para otras, el bosque o la selva. Históricamente, el subcontinente sudamericano ha sido –y sigue siendo– un collar de ciudades costeras dispuestas a conquistar el interior selvático, boscoso, desértico o marítimo; espacios prestos para recibir el «don civilizatorio». Una imagen nocturna de Sudamérica –al igual que de todos los continentes del hemisferio sur– muestra que solo brillan las costas. Tal vez, la figura del desierto sea aún más importante que la idea «eldoradista» que alaba y ansía nuestras riquezas; cuando menos, se complementan fluidamente. Postular que predomina una barbarie social arcaica que habita un desierto yermo es legitimar la expoliación y bendecirla. Hasta habría que agradecer que se emplace un pedazo de tecnología, la famosa «inversión» e industriosa labor, aquí donde nada se puede esperar. Las proyecciones de los ricos que alucinan con ir a Marte prefiguran un planeta totalmente desértico, mientras ellos mismos son despreocupados gestores de ese exterminio.
La ideología del auto (eléctrico)
El icónico Ford t simboliza toda una época del capitalismo contemporáneo. A lo largo de la historia, representó el origen de la producción en masa dispuesta para un mercado interno también gigante, asociado a un Estado de Bienestar que favorecía el consumo y la inclusión por la vía del trabajo. Así, se aseguraba la acumulación del capital, en la «edad de oro» del capitalismo. Ese mundo tambaleó hasta casi desaparecer con la crisis de 1973, y el neoliberalismo fue la receta utilizada para ampliar las fronteras de la explotación y restituir los márgenes de ganancia. Hoy, quizás el «auto eléctrico» se vuelva la imagen privilegiada de un mundo signado por el capitalismo verde, la sociedad excluyente y la crisis múltiple.
André Gorz fue pionero en señalar que del automóvil se desprendía una cosmovisión social completa. En sus inicios, era el lujo de una elite que se desplazaba con individual arrogancia, prevaleciendo a costa de los demás. Pronto, la ciudad –y la movilidad en su conjunto– se diseñó para darle lugar al auto, y esto la tornó «hedionda, ruidosa, asfixiante, polvorienta»1. La masificación del automóvil fue también la del petróleo, y la urbanidad terminó por atascarse a causa de la multitud de automóviles circulantes. La Agencia Internacional de Energía (aie) proporciona un dato revelador: entre 2010 y 2018, los automóviles suv de alto consumo (esas camionetas urbanas que imitaron a los vehículos de asalto estadounidenses usados en la Guerra de Iraq) fueron la segunda mayor contribución global a las emisiones de dióxido de carbono, solo superadas por el consumo de energía en el sector industrial. No es casual que la representación privilegiada de las emisiones de gases de efecto invernadero sean los círculos negros que emanan de un caño de escape (de los que, en cambio, carece la movilidad eléctrica). Es ya famosa la caracterización de Pier Paolo Pasolini, para quien el Estado de Bienestar hacía estragos en la Italia de posguerra, la sociedad de consumo como «el verdadero fascismo»: «Burgueses o proletarios, todos son hijos del consumismo, frágiles y desencantados, crueles e insensatos, se dirigen a la deriva, a la nada que los cerca y los cercará. Por siempre»2. Se instalaba lentamente lo que Ulrich Brand y Markus Wissen llamaron el «modo de vida imperial», consumo para todas y todos. Ahora, el auto eléctrico viene a reinstalar la exclusividad originaria del automóvil3.
La tradicional burguesía conservadora y vetusta se volvió intrépida, amante del riesgo y de los excesos; aunque siempre parasitaria, inhibe la narrativa de la transformación socioecológica y dice disfrutar y proteger la naturaleza, una «ideología verde». En efecto, la elite global se tornó tecnologizada y sustentable. El auto eléctrico es un objeto privilegiado por el gusto de esa estirpe, pues expresa la certificación de sus privilegios, el borramiento de que degrada la trama de la vida, y la ilusión de que el tiempo y el espacio no son un límite para ella. En un estudio sobre por qué los consumidores optan por el auto eléctrico, se advertía que así «rechazaban la inercia hegemónica», adoptaban «una visión de futuro», y las respuestas centrales eran: «Los vehículos eléctricos me diferencian de los demás», «Me hacen parecer respetuoso con el ambiente», «Demuestran que soy tecnológicamente avanzado» o «Demuestran que soy una persona socialmente responsable»4.
Los automóviles de la compañía estadounidense Tesla, y su propietario principal, Elon Musk, representan la continuidad y la torsión de la burguesía digital. Sus diseños ofrecen todas las prestaciones de un auto convencional: son veloces, deportivos, tienen la suficiente fuerza como para cargar una pequeña casa rodante y partir a disfrutar de los parques nacionales estadounidenses. A la vez, exhiben líneas suaves, minimalistas y están repletos de pantallas táctiles. El auto eléctrico no produce ruidos molestos ni se presta al exhibicionismo de la aceleración petroadicta, flota en las calles con un silbido continuo y gélido. El lema que se presenta en la página corporativa de Tesla es «El futuro es sustentable». El planeta entero va a existir gracias a ellos: «Estamos construyendo un mundo impulsado por energía solar, que funciona con baterías y se transporta en vehículos eléctricos», en una suerte de economía circular autosuficiente y de libertad total. Es el metabolismo cerrado y excluyente de la ecología de los ricos y su entorno jovial y despreocupado, un ambiente al que bien le cabría la descripción de «sociedad positiva».
¿Por qué lo pulido resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, refleja un imperativo social general: encarna la actual sociedad positiva. El mundo del hedonismo y de la positividad, donde no hay herida o culpa. El imperativo táctil, lo agradable, la pulidez del espejo, el verse a sí mismo. La temporalidad de lo bello digital es el presente inmediato sin futuro ni historia. Simplemente está adelante. Solo tolera diferencias consumibles y aprovechables. Sociedad del like, del sí, del entusiasmo capitalista sin vacíos. No daña ni ofrece ninguna resistencia. No hay ningún desgarro, profundidad o muerte. Desaparece la alteridad de lo distinto y extraño5. Pero Tesla no solo produce automóviles curvilíneos y atrayentes, también lanzó un diseño diferente: el Cybertruck, camioneta futurista todo terreno inspirada en el móvil policial de la película Blade Runner. El diseño es novedoso, compuesto de placas lisas y amplias, hiperplanas, con líneas muy marcadas, como láminas superpuestas, filosas. Totalmente despojada de ornamento y curvatura, es puro funcionalismo brutalista, una Bauhaus del capital. Es una fortaleza rodante. Mientras que el auto de calle de Tesla propone el confort interior, en este se expresa la violenta arrogancia. Esa elite domina a la alteridad; antes que un enfrentamiento, produce la expulsión indiferente y rápida de un residuo.
En este punto, es un dato a considerar que la huelga de los mecánicos de Tesla en Suecia –país emblema del capitalismo social– se haya convertido en la más larga de la nación escandinava en 80 años. Los sindicatos pugnan por un convenio colectivo de trabajo, pero se topan con el rechazo constante de la empresa, totalmente a contramano del pacto «capital-trabajo» que fundó el modo de acumulación fordista. Tampoco es casualidad que Tesla haya padecido el atentado de una iniciática guerrilla climática –el Grupo Volcán–, la cual se atribuyó el incendio que paralizó la producción de su planta en Berlín, alegando que «Tesla se come la tierra, los recursos, las personas y la mano de obra, y escupe a cambio todoterrenos, máquinas asesinas y camiones monstruo. Nuestro regalo para el 8 de marzo es cerrar Tesla»6. Es que el supuesto «auto limpio» en realidad es una mina con ruedas. SoS MinErals calcula que, para sustituir el parque automovilístico del Reino Unido por vehículos eléctricos, se necesitarán más de 200.000 toneladas de cobalto, otro tanto de carbonato de litio y más de 2 millones de toneladas de cobre; esto es, el doble de la producción mundial de cobalto, casi el total de la de neodimio, 75% de la de litio y 12% del cobre producidos en 2018.
El auto eléctrico, el Cybertruck, el hedonismo terrestre y el proyecto de conquista del planeta Marte no son experiencias escindidas. Elon Musk asume sin resquemor que la Tierra es el pasado. Lo único que tiene una continuidad histórica es la geoingeniería como desafío de vida. Musk va a concurrir al sepulcro de la Tierra, pero va a sobrevivir, se imagina el verdadero redentor, un salvador cierto. Para Musk, prevalece ese modelo social que rechaza, a cualquier costo, la degeneración y la excrecencia, porque el mundo occidental se volvió temeroso y esquizofrénico. No sin razones, a juzgar por su decadencia.
No limits
Elon Musk es un arquetipo del emprendedor de cúspide, visionario y creador de algo donde no había nada y que, sin embargo, esperaba ser: la comercialización estadounidense del auto eléctrico. Además de estar recurrentemente posicionado como el humano más rico del planeta, de ser dueño de Tesla y de x, también es dueño de Space Exploration Technologies Corp. (Spacex), una empresa que fabrica y brinda servicios aeroespaciales. Spacex ha crecido mucho: en 2021 y 2022 lanzó al espacio la misma cantidad de artefactos que la suma de todas las agencias y empresas restantes. De hecho, el número de lanzamientos espaciales ha aumentado considerablemente: en 2001 fueron 121, mientras que en 2022 alcanzaron los 2.397. A diferencia de las agencias estatales estadounidenses o rusas del siglo pasado, que pregonaban la exploración espacial para engrandecer el interés nacional y humano, ahora las corporaciones privadas son las dueñas y señoras del espacio exterior: «Si el espacio siempre fue capital intensivo, ahora se pretende que sea intensamente capitalista»7.
¿En qué consiste esa perspectiva? La Tierra y lo que suceda en ella no es un límite para Musk. El magnate se muestra en público con una camiseta estampada con la consigna «Occupy Mars»; imagina así un planeta colonizado por un millón de humanos en 2122 y su confesada ambición es morir allí. Esta «utopía oscura» reúne a una comunidad de visionarios ricos e hipertecnológicos que desembarcan en el planeta rojo dispuestos a solucionar los complejos y aventurados problemas que les depare la misión. La clarividencia superior que detentan les permitiría organizarse allí en una «democracia directa» –en palabras de Musk–, libre de la burocracia estatal y su intervencionismo obstaculizante. Una suerte de exasperación individualista, optar por la salvación imposible, individual y de su estirpe, resulta preferible a tornar habitable la Tierra: es un salvoconducto minoritario contra el desastre terrestre, una anticipación autoprotectora. En ese sentido, esa elite de iguales vale más que el planeta y representa el retorno del mundo para pocos.
Para Musk no hay «límites ecológicos». ¿Cómo habría de haberlos si el planeta mismo no es un límite para él? El malogrado funcionario de Donald Trump piensa directamente en el espacio; es más, busca los límites para ir más allá. ¿Cómo no habría de esperar la catástrofe? Ya la vio, ya se prepara. Se trata de inventar lo nuevo, y si es imposible, mejor. Su aspiración es «fundacional»: una tecnoutopía-corporativa del trabajo, la producción y la innovación tecnológica, donde los individuos –humanos o artificiales– trabajan en contextos hipercomplejos sin generar o percibir resistencias, salvo las que impone el entorno. Hay algo de brutal ignorancia y arrogancia en esta escena, una mezcla explosiva. El saludo nazi de Musk en la ceremonia de asunción de Trump a la Presidencia de eeuu no ha hecho más que sellar el destino tecnofascista y final de esta elite. Hoy es nuestro propio planeta el que requiere una modificación radical para tornarlo vivible, es decir, estamos compelidos a considerarlo como si fuera uno del espacio exterior. Bien nos parecemos a ese astronauta que, de un modo milagroso, sobrevive frágilmente dentro de su traje lunar bajo conectores orgánicos e instrumentos hipercomplejos. Más que ir a Marte, ya estamos allí.
Sótano
En un museo contemporáneo se podía apreciar una gran foto de una comunidad selvática ecuatoriana, llena de vida. A lo lejos, se veía a niñas y niños jugando, una mujer lavando ropa plácidamente en el río, en medio de un verde espléndido y tupido. Pero al acercarse al cuadro uno se preguntaba extrañado por su nombre: Km 485. Al examinarlo de cerca, se divisaba un cartel muy pequeño en medio de la selva con esa misma inscripción. Entonces, se caía en la cuenta del sentido y la virtud final de la imagen: por debajo de esa naturaleza floreciente corre un oleoducto, y lo cierto es que la rotura y el derrame de las cañerías hidrocarburíferas han producido grandes desastres ecológicos en Ecuador.
Con el litio se podría crear una representación semejante. El litio se encuentra bajo la costra salina, mezclado con otros minerales en ese líquido viscoso llamado «salmuera». Unas bombas lo succionan constantemente del salar, vaciándolo, al tiempo que succionan también toda el agua dulce del lugar y la que fluye desde los alrededores. Un estudio constató que las pocas lagunas de la Puna argentina se han ido achicando, como si se estuvieran absorbiendo a sí mismas. En una zona extremadamente árida, las vegas, como ramificaciones venosas, son hilos de agua que permiten la vida a su paso; a medida que se agotan, el ecosistema de su entorno también se extingue. La imagen perfecta e impoluta no permite observar que los proyectos litíferos succionan la salmuera que circula bajo la costra salina y las pocas fuentes de agua dulce del lugar. El salar, en realidad, está fragmentado por la infraestructura extractiva. Los ecosistemas de salares y lagunas del Altiplano, de una riqueza inusual, son extremadamente frágiles debido a la escasez de recursos hídricos superficiales. De hecho, el Altiplano recibe la menor cantidad de precipitaciones del planeta, a punto tal que permanecen superficies rocosas sin ser tocadas por el agua durante cientos de años. La técnica evaporítica de extracción predominante consume cantidades muy significativas de agua: 584.000 litros por cada tonelada de litio, cifra que puede ascender, de acuerdo con otros estudios, a 900.000 o 2 millones, y esto desfonda el salar. Se produce así un ciclo rápido de circulación del agua que en nada se relaciona con el ciclo lento de la armonía ecosistémica del lugar. Hay otras técnicas que utilizan menos agua, como la de extracción directa, pero no poseen la maduración, los costos o la escala de la actual8. Asimismo, la técnica evaporítica produce residuos formados por las sales de potasio o sodio, entre otros. Por ejemplo, una explotación de 20.000 toneladas por año genera, luego de una década, residuos que ocupan 11,5 kilómetros cuadrados por un metro de alto. En este sentido, los desequilibrios que conlleva la faena extractiva ponen en riesgo el conjunto de la biósfera local, la habitabilidad para la fauna, la flora, la población, y también para aquellos microorganismos que fueron los primeros en existir en la Tierra y han permitido la oxigenación del planeta.
La desertificación ya es notoria en el norte de Chile, donde las empresas deben desalinizar el agua de mar para continuar con sus explotaciones. En la región de Atacama, Marina Weinberg decidió tomar la tangente y se dedicó a observar los alrededores del salar, lo que llama «los off sites del litio»9. Se trata de las «áreas fuera de lugar», que van desde las rutas de circulación por donde pasan 400 camiones por día (transportando soda cáustica de Turquía o dirigiéndose a eeuu para llevarse el litio), hasta los alrededores residuales y los puertos; sociopaisajes diversos y muy transformados que enmarcan el camino geofísico del litio. En esos patios traseros, «limbos» que han recibido poca atención, mientras uno más se aleja de la imagen instagrameable, más sucio se vuelve el panorama. Son espacios interminables donde se acumulan los residuos y los restos de lo inutilizado: fracciones de mangueras, metal, contenedores, letreros oxidados de «propiedad privada», postes de luz desinstalados, cables, etc. A mayor distancia del salar, las mundialmente famosas piletas comienzan a desvanecerse, reemplazadas por una secuencia de minería de gran tamaño: establecimientos perdidos, viejas centrales eléctricas, instalaciones termales y algunos campamentos empobrecidos que subsisten sobre la gran industria minera. Atacama ve pasar 70 vuelos diarios con trabajadores que harán turnos de siete días continuos, seguidos de siete días de descanso. La historia ya tuvo su desenlace: en la región, perviven restos inertes de ciudades de la época del salitre edificadas por los ingleses a fines del siglo xix. Se trata de una historia de minería y extracción en lugares como Calama, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, donde los trabajadores y sus familias están afectados por el cáncer, la silicosis y otros problemas gastrointestinales y respiratorios; también padecen de agotamiento físico, mientras que la alta toxicidad hace de sus cuerpos «archivos químicos».
La imagen-salar no muestra lo que hay debajo ni lo que hay alrededor. La mirada impoluta del salar oculta la cuenca, el agua dulce, los ecosistemas, la región socioeconómica a la que pertenece, la cultura en la que está inscrito, sus alrededores destruidos y la historia que tiene detrás.
Nota: este artículo es un extracto, levemente modificado, del libro Todo sobre el litio. ¿Extraerlo? ¿Cómo, cuánto, para qué y para quién?, Siglo XX Editores, Buenos Aires, 2025.
- 1.A. Gorz: Ecológica, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011, p. 67.
- 2.P.P. Pasolini: Cartas luteranas, Trotta, Madrid, pp. 7 y 8.
- 3.U. Brand y M. Wissen: Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2021.
- 4.Fabio Viola: «Electric Vehicles and Psychology» en Sustainability vol. 13 No 2, 2021.
- 5.Byung-Chul Han: La salvación de lo bello, Herder, Barcelona, 2015, p. 11 y ss.
- 6.Almudena de Cabo: «Un sabotaje eléctrico paraliza la gigante fábrica de Tesla próxima a Berlín» en El País, 5/3/2024.
- 7.Ezequiel Gatto: «Al infinito y más acá. La conquista espacial y sus identidades. Condiciones y figuras de una futurización corporativa» en Papeles de Identidad, 2025/1, p. 8.
- 8.Diego Fuentealba, Cheri Flores-Fernández, Elizabeth Troncoso y Humberto Estay: «Technological Tendencies for Lithium Production from Salt Lake Brines: Progress and Research Gaps to Move Towards more Sustainable Processes» en Resources Policy vol. 83, 6/2023.
- 9.M. Weinberg: «The Off-Sites of Lithium Production in the Atacama Desert» en The Extractive Industries and Society vol. 15, 9/2023.

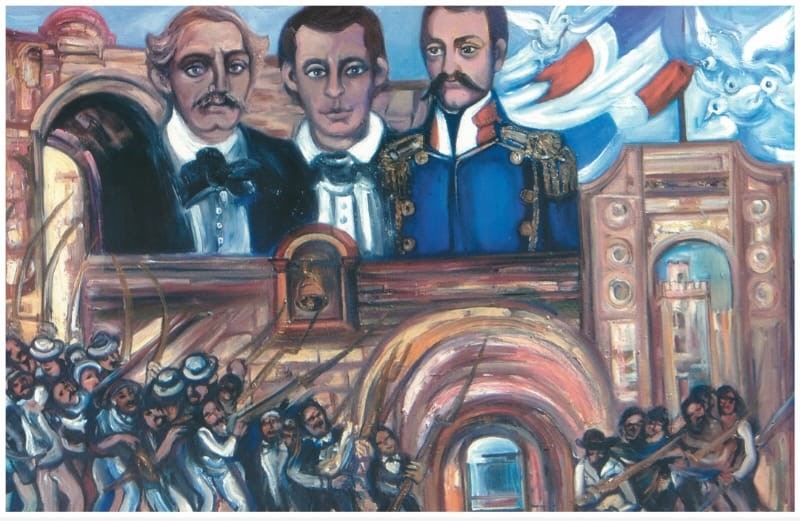
Deja una respuesta